Excellere 36 et 37, Enero January 2006
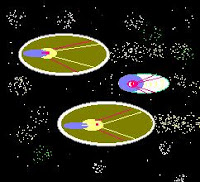
BILINGUAL EDITION .2006.
Magazine Mensual de Casa Juillet.
'EXCELLERE EZINE " NUMERO 37.
Enero 2006
Editorial. Por Director Shafer.
Fue capturado el Director Shaeffer de Colonia Dignidad, en Argentina, traido a
Chile, enjuiciado por delitos que se cometieron en Villa Baviera, en el periodo
militar. Nadie que vio a Shaeffer en television, casi babeando, con cara de
demente senil, puede imaginar que se le pueda juzgar de algo, debido a su
carencia de inteligencia, asi es que esto fue algo realmente chocante.
Se le hallo cuando no se le puede enjuiciar.
Convenientemente para muchos, de seguro.
Es que ya han pasado muchos años de esas fechorias, mas de veintiseis ! El
hombre envejece y muere, algunos mentalmente estan muertos antes de la muerte
fisica.
Se hallaron armas en Villa Baviera, y ahora poco, cuerpos enterrados
ilegalmente. Falta mucho para dilucidar todo el horror que se vivio alla, y
seguramente los involucrados pasaran a mejor vida sin castigo ninguno.
Explore the origins of man , Por Creacionista Charles
One of the great mysteries of science is when and how we
became human.
We know that our earliest ancestors and the great apes
branched from a common ancestor more than 4 million years ago
in Africa. The first of our genus, Homo, goes back more than 2
million years in Africa as well. But you wouldn't recognize
them as us. These are the early hominids - no longer ape, but
still not quite human either.
The period between 1.5 million and about 100,000 years ago -
when we hominids grew larger brains, perhaps first used
language, and migrated out of Africa into the rest of the
world - is surprisingly bereft of fossil evidence.
Now, a fantastic new discovery may help us fill in the gaps.
In the dry and dusty badlands of northeast Africa, Canadian
geologist Bob Walter has uncovered one of the world's richest
Paleolithic archeological sites. Join exn.ca and Discovery
Channel Canada for an exclusive, 5-part series on our human
origins.
The complete Hunting Hominids series Monday,
September 6 Where the bones are
Canadian geologist Bob Walter has found thousands
of hand axes in the badlands of Eritrea. Who were
the toolmakers? Part 1 of a 5-part series on one
of the richest paleolithic archeological sites in
the world.
Read this story on exn.ca.
This story also aired on @discovery.ca.
Tuesday, September 7 'Hand Axe Hill'
Why were so many hand axes - thousands - in one
place? How is a hand axe made? Part 2 of a 5-part
series on one of the richest Paleolithic
archaeological sites in the world.
Philip Jose Farmer (A vuestros cuerpos dispersos). Por Pop Corn.
Philip Jose Farmer es un escritor de ciencia ficcion ,el cual ha hecho una serie
de cuentos relacionados con un rio, en un planeta (o lugar) desconocido para
nuestras nomenclaturas. En ese rio viven todos los que han fallecido en la
Tierra, desde que comenzo la historia del Hombre como tal. Muchos grupos estan
en lugares definidos, pero hay de cada grupo en todos los grupos, aunque en
cantidad menor. El rio aparentemente termina en algun lugar, pero a millones de
kilometros de distancia, con lo cual ciertamente es muy dificil para los
renacidos, llegar a su final, debido mayormente a que todo lo que tienen al
renacer, es un tubo para servirse comida, y nada mas. Ni ropa.
Lo interesante del cuento no es para adonde van sus protagonistas, sino que es
lo que averiguan de si mismos y de los demas, es decir, sus conversaciones.
Quien no ha querido escuchar lo que pensaba Mahoma, al comenzar la Egira ? O
Mark Twain, el escritor de tanta relacion del rio Mississipi ? Tambien estan los
antiguos heroes en esos relatos, y Goering, Erik el Rojo, en fin, vamos de
sorpresa en sorpresa. He retirado del cuento 20 paginas, que agrego aca, para
que entiendan de que hablo. Philip J. Farmer
A VUESTROS CUERPOS DISPERSOS Título Original: TO YOUR SCATTERED
BODIES GO CAPITULO I Su esposa lo había aferrado entre sus
brazos como si así pudiera mantenerlo apartado de la muerte. El
había gritado: — ¡Dios mío, me muero! La puerta de la
habitación se había abierto, y había visto un gigantesco
dromedario negro fuera, y había oído el tintineo de las
campanillas de su arnés cuando el cálido viento del desierto
las agitó. Luego, una gran faz blanca rematada por un gran
turbante negro había aparecido en el vano de la puerta. El
eunuco había atravesado la puerta, moviéndose como una nube,
con una gigantesca cimitarra en su mano. La Muerte, el Destructor
de los Placeres, el Igualador de la Sociedad, había llegado al
fin. Oscuridad. Nada. Ni siquiera supo que su corazón se había
detenido para siempre. Nada. Luego, sus ojos se abrieron. Su
corazón estaba latiendo fuertemente. ¡Se sentía fuerte, muy
fuerte! Todo el dolor de la gota de su pie, la agonía del
hígado, la tortura de su corazón, todo había desaparecido.
Había un silencio tal que podía oír la sangre moviéndose en
su cabeza. Estaba solo en un mundo sin sonidos. Una brillante luz
de idéntica intensidad lo llenaba todo. Podía ver, y sin
embargo no comprendía lo que estaba viendo. ¿Qué eran esas
cosas por encima, por el lado y por debajo de él? ¿Dónde
estaba? Trató de sentarse, y notó, atontado, una sensación de
pánico. No había nada en qué sentarse, porque estaba
suspendido en la nada. El intento lo lanzó dando una voltereta,
muy lentamente, como si se hallara en un baño de melaza no muy
viscosa. A treinta centímetros de las yemas de sus dedos se
hallaba una barra de brillante metal rojo. La barra llegaba de
arriba, del infinito, y descendía hacia el infinito. Trató de
aferrarla porque era el objeto sólido más cercano, pero algo
invisible resistía a su esfuerzo. Era como si las líneas de
alguna fuerza estuvieran empujándole, repeliéndole. Lentamente,
giró sobre sí mismo en una cabriola. Luego, la resistencia lo
detuvo con las yemas de sus dedos a unos quince centímetros de
la barra. Extendió su cuerpo y se movió hacia adelante una
fracción de centímetro. Al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a
girar sobre sí mismo alrededor de su eje longitudinal. Inhaló
aire ruidosamente. Aunque sabía que no había donde aferrarse,
no podía dejar de agitar los brazos con pánico, tratando de
agarrarse a algo. ¿Estaba ahora cara «arriba» o cara
«abajo»? Fuera cual fuese la dirección, estaba en la opuesta a
la que miraba cuando se había despertado. Y no es que eso
importase. «Por encima» de él y «por debajo» de él, la
vista era la misma. Estaba suspendido en el espacio, y le
impedía que cayese una crisálida invisible e intangible. A un
metro ochenta «por debajo» de él se hallaba el cuerpo de una
mujer con la tez muy pálida. Estaba desnuda, y desprovista
totalmente de pelo. Parecía estar durmiendo. Sus ojos estaban
cerrados, y sus senos se alzaban y descendían suavemente. Tenía
las piernas juntas y muy rectas, y los brazos pegados al costado.
Giraba lentamente como un pollo en un asador. La misma fuerza que
la hacía girar le estaba haciendo girar a él. Giró lentamente,
apartándose de ella, y vio otros cuerpos desnudos y sin pelo,
hombres, mujeres y niños, frente a él en silenciosas hileras
girantes. Por encima de él se hallaba el cuerpo desnudo, sin
cabello, y girante, de un negro. Bajó la cabeza de forma que
pudo ver su propio cuerpo. También él estaba desnudo y sin
pelo. Su piel era suave, los músculos de su vientre eran firmes,
y sus caderas revestidas de unos músculos fuertes y jóvenes.
Las venas que antes sobresalieran como azules perforaciones de
topo habían desaparecido. Ya no tenía el cuerpo de un
debilitado y enfermo hombre de sesenta y nueve años que había
estado muriendo tan solo un momento antes. Y el centenar o así
de cicatrices se habían esfumado. Se dio cuenta entonces de que
no había viejos o mujeres entre los cuerpos que le rodeaban.
Todos parecían tener unos veinticinco años de edad, aunque era
difícil de terminar su edad exacta, dado que las cabezas y los
pubis sin pelo hacían que al mismo tiempo pareciesen más
jóvenes y más viejos. Había fanfarroneado a menudo diciendo
que no sabia lo que era el miedo. Ahora, el miedo le arrancó el
grito que se formaba en su garganta. Su miedo le atenazó y
ahogó la nueva vida que surgía en él. Al principio se había
sentido asombrado de seguir viviendo. Luego, su posición en el
espacio y la disposición de lo que ahora le rodeaba había
congelado sus sentidos. Estaba viendo y sintiendo a través de
una gruesa ventana semiopaca. Tras unos pocos segundos, algo se
rompió en su interior. Casi podía oírlo, como si la ventana se
hubiera abierto repentinamente. El mundo tomó una forma que
podía aferrar, aunque no comprender. Sobre él, a ambos lados,
por debajo, tan lejos como pudiera ver, flotaban cuerpos. Estaban
dispuestos en hileras verticales y horizontales. Las hileras que
iban de arriba a abajo estaban separadas por barras rojas,
delgadas como palos de escoba, una de las cuales estaba situada a
treinta centímetros de los pies de los durmientes y la otra a
treinta centímetros de sus cabezas. Cada cuerpo estaba
distanciado como un metro ochenta del cuerpo que tenía encima y
a cada lado. Las barras subían desde un abismo sin fondo y se
extendían hacia otro abismo sin techo. Aquel grisor en el que
las barras y los cuerpos, arriba y abajo, a derecha e izquierda,
desaparecían, no era ni el cielo ni la tierra. No había nada en
la distancia excepto la penumbra del infinito. A un lado había
un hombre de tez oscura con facciones toscanas. A su otro lado
había una hindú, y tras ella un hombretón de aspecto nórdico.
No fue hasta la tercera revolución cuando pudo determinar qué
era lo que notaba de raro en aquel hombre. Su brazo derecho,
desde un punto situado inmediatamente por debajo del codo, era
rojo. Parecía faltarle la capa exterior de la piel. Algunos
segundos después, a varias hileras de distancia, vio un cuerpo
adulto de hombre al que le faltaba la piel y todos los músculos
del rostro. Había otros cuerpos que no estaban completos. A lo
lejos, apenas divisable, se hallaba un esqueleto con una maraña
de órganos en su interior. Continuó girando y observando,
mientras su corazón tamborileaba contra su pecho por el terror.
Por aquel entonces comprendía ya que se hallaba en alguna
colosal cámara, y que las barras metálicas estaban irradiando
alguna fuerza que, de alguna manera, sostenía y hacía girar a
millones, quizá miles de millones, de seres humanos. ¿Dónde se
hallaba aquel lugar? Ciertamente no era la ciudad de Trieste, del
Imperio Austrohúngaro, en 1890. No era como ningún cielo o
infierno del que hubiera oído jamás hablar, o hubiera podido
leer, y pensaba que conocía cada una de las teorías sobre la
otra vida. Había muerto. Ahora estaba vivo. Durante toda su vida
se había reído de la idea de que hubiera una vida después de
la muerte. Por una vez, no podía negar que se había equivocado.
Pero no había nadie presente para exclamar: «¡Ya te lo dije,
maldito incrédulo!» De todos aquellos millones de seres, era el
único que estaba despierto. Mientras giraba a una velocidad
aproximada de una revolución completa cada diez segundos, vio
algo más que lo hizo jadear asombrado. A cinco hileras de
distancia había un cuerpo que, a primera vista, parecía ser
humano. Pero ningún miembro de la especie del homo sapiens
tenía tres dedos y un pulgar en cada mano, y cuatro dedos en
cada pie. Ni una nariz y unos labios delgados y negros como los
de un perro. Ni un escroto con muchas pequeñas protuberancias.
Ni orejas con tan extrañas circunvoluciones. El terror se
desvaneció. Su corazón dejó de latir tan rápidamente, aunque
no volvió a la normalidad. Se le descongeló el cerebro. Tenía
que salir de aquella situación en la que estaba tan inerme como
un cerdo en el asador. Tenía que conseguir encontrar a alguien
que le dijese lo que estaba haciendo allí, cómo había llegado
allí, por qué estaba allí. Tenía que actuar. Encogió las
piernas y pateó, y averiguó que la acción, o mejor dicho la
reacción, lo empujaba un centímetro hacia adelante. Pateó de
nuevo, y se movió contra la resistencia. Pero, cuando hizo una
pausa, fue lentamente devuelto a su posición original. Y sus
brazos y sus piernas fueron suavemente empujados hacia su rígida
posición primitiva. Frenéticamente, pateando y braceando como
si nadase, logró avanzar hacia la barra. Cuanto más se acercaba
a la misma, más fuerte se tornaba el campo de fuerza. No
abandonó. Si lo hiciera, regresaría a donde estaba, y sin la
fuerza suficiente para comenzar a luchar de nuevo. No era propio
de él abandonar hasta haber gastado todas sus fuerzas. Respiraba
roncamente, su cuerpo estaba cubierto de sudor, sus brazos y
piernas se movían como en una gelatina espesa, y su progreso era
imperceptible. Luego, las puntas de los dedos de su mano
izquierda tocaron la barra. La notó caliente y dura. De pronto,
supo en qué dirección estaba «abajo». Cayó. El contacto
había roto el hechizo. Las telarañas de aire que lo rodeaban se
rompieron sin un sonido, y se notó caer. Estaba lo bastante
cercano a la barra como para aferraría con una mano. El
repentino detenerse de su caída hizo entrar su cadera en
contacto con la barra, con un impacto doloroso. La piel de su
mano ardía mientras se deslizaba por la barra, pero entonces se
asió también con la otra mano, y se detuvo. Frente a él, al
otro lado de la barra, los cuerpos habían comenzado a caer.
Descendían con la velocidad de un cuerpo que cae en la Tierra, y
cada uno mantenía su posición extendida y la distancia original
entre el cuerpo de arriba y el de abajo. Incluso seguían
girando. Fue entonces cuando los hálitos de aire en su espalda
desnuda y sudorosa le hicieron girar alrededor de la barra. Tras
él, en la hilera vertical de cuerpos que había ocupado, los
durmientes también caían. Uno tras otro, como si fueran dejados
caer metódicamente a través de una trampa, girando lentamente,
fueron pasando frente a él. Sus cabezas pasaban rozándole a
pocos centímetros. Había tenido suerte de que no hubieran
chocado con él, haciéndole soltar la barra y caer al abismo,
junto con ellos. Caían en pausada procesión. Cuerpo tras
cuerpo, desplomándose a ambos lados de la barra, mientras las
otras hileras de millones y millones seguían durmiendo. Durante
un tiempo, los miró. Luego comenzó a contar cuerpos; siempre
había sido un devoto numerador. Pero, cuando hubo contado 3001,
lo dejó correr. Después de esto se limitó a observar la
catarata de carne. ¿Hasta qué altura, hasta qué altura
inconmensurable estaban almacenados? ¿Y cuán abajo podían
caer? Sin querer, los había precipitado cuando su asir había
interrumpido la fuerza que emanaba de la barra. No podía subir
por la barra, pero podía descender por ella. Comenzó a bajar, y
luego miró hacia arriba y se olvidó de los cuerpos que pasaban
junto a él. En alguna parte por encima, un zumbido estaba
cubriendo el sonido silbante de los cuerpos que caían. Un
vehículo estrecho, de alguna brillante sustancia verde y con
forma similar a la de una canoa, estaba descendiendo entre la
columna de los que caían y la vecina columna suspendida. La
canoa aérea no tenía ningún me dio visible de sustentación,
pensó, y era tal su terror que ni siquiera se recreó con su
juego de palabras: ningún medio visible de sustentación. Era
como un navío mágico salido de las mil y una noches. Un rostro
apareció sobre la borda del navío. El vehículo se detuvo, y el
sonido zumbante cesó. Otro rostro apareció junto al primero.
Ambos tenían cabello largo, oscuro y lacio. Entonces, los
rostros desaparecieron, se reinició el zumbido, y la canoa
descendió de nuevo hacia él. Cuando estaba a un metro y medio
por encima, se detuvo. Había un único pequeño símbolo en el
casco verde: una espiral blanca que se abría a la derecha. Uno
de los ocupantes de la canoa habló, en un lenguaje con muchas
vocales y una clara pausa glótica que se producía a menudo.
Sonaba como polinesio. Bruscamente, la invisible crisálida de su
alrededor volvió a aparecer. Los cuerpos que caían comenzaron a
frenar su velocidad de descenso, y más tarde se detuvieron. El
hombre agarrado a la barra notó que la fuerza sustentadora se
apoderaba de él y lo alzaba. Aunque se aferró desesperadamente
a la barra, sus piernas fueron levantadas y apartadas, y su
cuerpo las siguió. Pronto se vio mirando hacia abajo. Le
hicieron soltar las manos; noto como si su asidero a la vida, a
la cordura, al mundo, también hubiera desaparecido. Comenzó a
flotar hacia arriba, y a girar sobre sí mismo. Pasó junto a la
canoa aérea, y se alzó sobre ella. Los dos hombres de la canoa
estaban desnudos, eran de piel oscura como los árabes yemenitas,
y bellos. Sus facciones eran nórdicas, semejantes a las de
algunos islandeses que había conocido. Uno de ellos alzó una
mano en la que tenía un objeto metálico del tamaño de un
lápiz. El hombre lo apuntó, como si fuera a disparar algo con
él. El que flotaba en el aire gritó con ira, odio y
frustración, y braceó para nadar hacia la máquina. —
¡Mataré! -gritó-. ¡Mataré! ¡Mataré! De nuevo perdió el
conocimiento. CAPITULO II El dios estaba de pie junto a él
mientras yacía sobre la hierba junto al río, entre los sauces
llorones. Yacía con los ojos muy abiertos y tan débil como un
bebé recién nacido. El dios le estaba pinchando en las
costillas con la punta de un bastón de hierro. El dios era un
hombre alto de edad mediana. Tenía una larga barba negra
bifurcada, y usaba las ropas domingueras de un caballero inglés
del 53° año del reino de la Emperatriz Victoria. — Llegas
tarde -dijo el dios-. Hace mucho que tenias que haber pagado tu
deuda, ¿sabes? — ¿Qué deuda? -dijo Richard Francis
Burton. Se pasó los dedos sobre sus costillas para asegurarse de
que todas seguían allí. — Me debes la carne -replicó el
dios, pinchándole de nuevo con el bastón-, para no mencionar el
espíritu. Me debes la carne y el espíritu, que son una misma
cosa. Burton trató de ponerse en pie. Nadie, ni siquiera el
dios, iba a pinchar a Richard Burton en las costillas sin que
éste presentase batalla. El dios, ignorando sus fútiles
esfuerzos, sacó un gran reloj de oro del bolsillo de su chaleco,
abrió su gruesa y grabada tapa, miró las manecillas y dijo:
— Mucho retraso. El dios extendió su otra mano, con la
palma hacia arriba. — Paga, o de lo contrario me veré
obligado a embargar. — ¿Embargar el qué? Cayó la
oscuridad. El dios comenzó a disolverse en ella. Fue entonces
cuando Burton se dio cuenta de que el dios se le parecía. Tenía
el mismo cabello oscuro y lacio, el mismo rostro arábigo con
oscuros ojos penetrantes, pómulos salientes, labios gruesos, y
la barbilla muy adelantada y hendida. Las mismas largas y
profundas cicatrices, testimonios de la jabalina somalí que
había atravesado sus mejillas en aquella lucha en Berbera,
también se hallaban en su rostro. Sus manos y pies eran
pequeños, contrastando con sus amplias espaldas y su enorme
pecho. Y tenía los largos y gruesos bigotes y la larga barba en
horquilla que había originado que los beduinos denominasen a
Burton «el Padre de los Bigotes». — Te pareces al diablo
-dijo Burton. Pero el dios se había convertido simplemente en
otra sombra en la oscuridad. CAPITULO III Burton seguía aún
durmiendo, pero estaba tan cerca de la superficie de lo
consciente que se dio cuenta de que había estado soñando. La
luz estaba reemplazando a la noche. Entonces se abrieron sus
ojos. Y no supo dónde estaba. Por encima había un cielo azul.
Una suave brisa soplaba sobre su cuerpo desnudo. Su cabeza sin
cabello y su espalda, piernas y palmas de las manos estaban sobre
la hierba. Giró la cabeza hacia la derecha, y vio una llanura
cubierta con una hierba muy corta, muy verde y muy gruesa. La
llanura ascendía suavemente durante un par de kilómetros. Tras
la llanura había una cordillera que empezaba con pequeñas
elevaciones, y luego se hacía más abrupta y alta y muy
irregular de tamaño mientras crecía hasta convertirse en
montañas. Las colinas parecían extenderse unos cuatro
kilómetros. Estaban cubiertas de árboles, algunos de los cuales
brillaban con colores escarlatas, azules, verdes brillantes,
amarillos llameantes y rosas profundos. Las montañas tras las
colinas se alzaban repentinamente, en perpendicular, e
increíblemente altas. Eran negras y azul verdosas; parecían
hechas de roca ígnea cristalina, con grandes manchas de liquen
cubriendo al menos un cuarto de su superficie. Entre él y las
colinas había muchos cuerpos humanos. El más cercano, situado
tan solo a unos pasos de distancia, era el de la mujer blanca que
había estado bajo él en aquella hilera vertical. Quería
alzarse, pero se sentía torpe y atontado. Todo lo que podía
hacer por el momento, y para ello necesitaba un gran esfuerzo,
era volver su cabeza hacia la izquierda. Allí había más
cuerpos desnudos sobre una llanura que descendía hacia un río
situado quizá a unos cien metros de distancia. El río tenía
más o menos un par de kilómetros de anchura, y en su otro lado
había otra llanura, probablemente de unos dos kilómetros de
ancho, que subía hacia el pie de unas colinas cubiertas con más
árboles, tras las que se alzaban, tremendamente negras y azul
verdosas, las montañas. Aquello era el este, pensó vagamente.
El sol se acababa de alzar sobre la cima de una montaña de
allí. Casi junto al borde del río había una extraña
estructura. Era de granito gris con pintas rojas, y tenía la
forma de una seta. Su ancha base no podía tener más de un metro
y medio de alto, y la sombrilla de la seta tenía un diámetro de
más o menos quince metros. Logró alzarse lo bastante como para
apoyarse en un codo. Había más setas de granito a lo largo de
ambos lados del río. Por todas partes de la llanura se veían
seres humanos, desnudos y sin pelo, espaciados a un metro ochenta
de distancia. La mayor parte de ellos estaban echados de espaldas
y mirando al cielo. Otros comenzaban a moverse, a mirar a su
alrededor e incluso a sentarse. También él se sentó, y se
palpó la cabeza y el rostro con ambas manos. Ni una arruga. Su
cuerpo no era aquel cuerpo arrugado, apergaminado, huesudo,
agostado, de un viejo de sesenta y nueve años que había yacido
en su lecho de muerte. Era el cuerpo de piel suave y
poderosamente musculado que poseía cuando tenía veinticinco
años de edad. El mismo cuerpo que había tenido cuando estaba
flotando entre aquellas barras, en el sueño. ¿Sueño? Le había
parecido demasiado veraz para ser un sueño. No era un sueño.
Alrededor de su muñeca había una delgada banda de material
transparente. Estaba unida a una tira de quince centímetros de
largo del mismo material. El otro extremo estaba fijado a un arco
metálico, el asa de un cilindro de metal grisáceo con una tapa
cerrada. Con la mente perdida, sin concentrarse porque su cerebro
aún estaba demasiado atontado, alzó el cilindro. Pesaba menos
de medio kilo, así que no podía ser de hierro, ni aunque
estuviera vacío. Su diámetro era de cuarenta y cinco
centímetros, y tenía unos setenta y cinco de altura. Todo el
mundo tenía un objeto similar atado a su muñeca. Tambaleante,
con su corazón comenzando a acelerarse a medida que sus sentidos
se despertaban, se puso en pie. También otros se estaban
levantando. Muchos tenían rostros alucinados o congelados por un
gélido asombro. Algunos parecían temerosos. Sus ojos estaban
desorbitados y giraban sin cesar; sus pechos se alzaban y
descendían rápidamente; sus respiraciones siseaban. Algunos
temblaban como si un viento helado soplase sobre ellos, aunque el
aire era agradablemente cálido. Lo extraño, lo realmente
asombroso y terrorífico, era el silencio casi completo. Nadie
decía una sola palabra; solo se oía el sisear de las
respiraciones de los que estaban más cerca, y un pequeño golpe
cuando un hombre se dio una palmada en la pierna; un silbido
débil de una mujer. Tenían las bocas abiertas, como si
estuviesen a punto de decir algo. Comenzaron a moverse,
mirándose los unos a los otros al rostro, a veces tendiendo la
mano para tocar suavemente a alguien. Movían temerosos sus pies
desnudos, giraban en una dirección, volvían a girar en otra,
atisbaban a las colinas, a los árboles cubiertos por la
floración prolífica y de brillantes colores, a las empinadas
montañas cubiertas de musgo, al reverberante río verde, a las
piedras en forma de seta, a las muñequeras y a los cilindros
metálicos grises. Algunos se palpaban los cráneos pelados y los
rostros. Todo el mundo parecía encerrado en un movimiento sin
ton ni son y en el silencio. De pronto, una mujer comenzó a
gemir. Cayó de rodillas, echó la cabeza hacia atrás, y aulló.
Al mismo tiempo, muy a lo lejos en la orilla del río, otra
persona también aulló. Fue como si esos dos gritos fueran
señales. O como si los dos fueran llaves dobles de la voz
humana, y la hubieran abierto. Los hombres, mujeres y niños
comenzaron a gritar o llorar o arañarse los rostros con las
uñas o golpearse el pecho o caer de rodillas y alzar las manos
en oración o tirarse al suelo y tratar de ocultar sus rostros en
la hierba como si, cual avestruces, quisiesen evitar ser vistos,
o a rodar hacia adelante y atrás, ladrando como perros o
aullando como lobos. El terror y la histeria se apoderaron de
Burton. Deseaba caer de rodillas y rogar por su salvación en el
juicio. Suplicar piedad. No deseaba ver el cegador rostro de Dios
apareciendo sobre las montañas, un rostro más brillante que el
sol. No era tan bravo ni estaba tan desprovisto de culpa como
había pensado. El juicio sería tan terrible, tan tremendamente
definitivo, que no podía soportar el pensar en él. En una
ocasión, había tenido un sueño acerca de estar ante un dios
después de haber muerto. Se había encontrado pequeño y desnudo
en medio de una vasta llanura como aquella, pero estaba solo.
Entonces el dios, grande como una montaña, había caminado hacia
él. Y él, Burton, no había retrocedido, y había desafiado al
dios. Aquí no estaba el dios, pero de todas maneras huyó.
Corrió a través de la llanura, apartando de su camino a hombres
y mujeres, rodeando a algunos, saltando sobre otros, mientras se
revolcaban por el suelo. Mientras corría aullaba: «¡No! ¡No!
¡No!». Sus brazos revoloteaban para apartar horrores
invisibles. El cilindro aferrado a su muñeca giraba una y otra
vez. Cuando jadeaba de tal forma que ya no podía aullar, y sus
brazos y piernas colgaban pesados, y sus pulmones le ardían, y
su corazón tamborileaba, se dejó caer bajo el primero de los
árboles. Tras un rato, se sentó y miró hacia la llanura. El
sonido de la multitud había cambiado de gemidos y aullidos a un
gigantesco charloteo. La mayoría estaban hablando unos con
otros, aunque no parecía que nadie estuviese escuchando. Burton
no podía oír ninguna palabra suelta. Algunos hombres y mujeres
se estaban abrazando y besando como si se conociesen en sus vidas
anteriores y ahora se aferrasen unos a otros para asegurarse a
sí mismos sus identidades y su realidad. Había un cierto
número de niños en la gran multitud. Sin embargo, ninguno de
ellos tenía menos de cinco años de edad. Como las de sus
mayores, sus cabezas estaban desprovistas de cabello. La mitad de
ellos lloraban, clavados en su sitio. Otros, también llorando,
corrían de un lado a otro, mirando a los rostros de la gente,
obviamente en busca de sus padres. Comenzaba a respirar con mayor
facilidad. Se alzó y se volvió. El árbol bajo el que se
hallaba era un pino rojo de sesenta metros de alto. Junto a él
había un árbol de un tipo que jamás había visto. Dudaba que
jamás hubiese existido en la Tierra. Estaba seguro de no
hallarse en la Tierra, aunque no hubiera podido dar ninguna
razón específica en aquel preciso momento. El árbol tenía un
tronco grueso, negruzco y nudoso, y muchas ramas gruesas con
hojas triangulares de unos dos metros de largo, y de color verde
con nervios escarlata. Tenía unos noventa metros de alto.
También había otros árboles que parecían abetos, robles,
encinas y diversas variedades de pinos. Aquí y allá había
matorrales de plantas altas parecidas a bambúes, y en todas
partes en las que no se hallaban árboles o bambúes se veía
hierba de unos noventa centímetros de alto. No había animales a
la vista, ni insectos, ni pájaros. Miró a su alrededor buscando
un palo o una rama. No tenía la menor idea de lo que estaba
programado para la humanidad, pero si era dejada sin supervisión
o control, pronto volvería a su estado normal. Una vez hubiera
pasado el shock, la gente comenzaría a cuidarse de sí misma, y
esto significaría que algunos tratarían de hacer daño a los
otros. No encontró nada que fuera útil como arma. Entonces se
le ocurrió que el cilindro metálico podía ser usado como arma.
Lo golpeó contra un árbol. Aunque pesaba poco, era
tremendamente duro. Alzó la tapa, que estaba abisagrada en un
lado, por dentro. El interior hueco tenía seis anillos
metálicos de quita y pon, tres a cada lado, espaciados de tal
forma que cada uno de ellos podía contener y contenía una taza
o plato hondos, o un recipiente rectangular de metal gris. Todos
estos recipientes estaban vacíos. Cerró la tapa.
Indudablemente, ya averiguaría a su tiempo cuál era la función
del cilindro. Fuera lo que fuese lo que había sucedido, la
transformación no había dado como resultado cuerpos de frágil
nebuloso ectoplasma. El era de carne, huesos y sangre. Aunque
aún se sentía un poco apartado de la realidad como si se
hubiese soltado de los engranajes del mundo ya iba saliendo de su
shock. Tenía sed. Tenía que bajar al río y beber, esperando
que no estuviese envenenado. Ante este pensamiento, sonrió
secamente, y se frotó el labio superior. Su dedo se sintió
desencantado. Aquella era una reacción curiosa, pensó, y
entonces recordó que su grueso bigote había desaparecido. Oh,
sí, esperaba que el agua del río no estuviese envenenada. ¡Que
extraño pensamiento! ¿Para qué iban ser devueltos a la vida
los muertos, si volvían a morir en seguida? Pero se quedó un
largo rato bajo el árbol. No deseaba volver a pasar por entre
aquella multitud que hablaba enloquecida y sollozaba
histéricamente, para lograr llegar al río. Aquí, lejos de la
muchedumbre, estaba liberado de gran parte del terror y del shock
que lo envolvían como un mar. Si regresaba, quedaría de nuevo
atrapado en sus emociones. En aquel momento, vio que una figura
se destacaba de la masa desnuda y caminaba hacia él. Vio que no
era humana. Fue entonces cuando Burton estuvo seguro de que aquel
día de la resurrección no era ninguno de los que habían
profetizado cualquiera de las religiones. Burton no había
creído en el Dios de los cristianos, musulmanes, hindúes o de
ninguna fe. De hecho, no estaba muy seguro de creer en ningún
Creador. Había creído en Richard Francis Burton, y en unos
pocos amigos. Estaba seguro de que, cuando muriese, el mundo
dejaría de existir. CAPITULO IV Despertándose tras la muerte,
en aquel valle situado junto al río, había quedado impotente
para defenderse contra las dudas que existían en todo hombre
educado religiosamente y expuesto a una sociedad adulta que
aprovechaba cada oportunidad para predicar sus convicciones.
Ahora, al ver acercarse al ser extraño, estuvo seguro de que
había de haber otra explicación para aquel acontecimiento que
no fuera la sobrenatural. Había una razón física, científica,
que explicaba que él estuviera allí; no tenía que recurrir
para ello a las explicaciones judeo-cristiano-musulmanas. El ser,
que indudablemente era macho, era un bípedo de dos metros de
alto. Su cuerpo, de piel sonrosada, era muy delgado. Tenía tres
dedos y un pulgar en cada mano, y cuatro dedos muy delgados y
largos en cada pie. Tenía dos manchas rojo oscuro bajo sus
pezones, en el tórax. Su rostro era semihumano. Unas gruesas
cejas negras caían hacia las prominentes mejillas y se
extendían para cubrir las con un bozo parduzco. Los lados de las
aletas de su nariz estaban bordeados por una delgada membrana de
un milímetro y medio de largo. La gruesa masa de cartílago de
la punta de la nariz estaba profundamente partida. Sus labios
eran delgados, de piel colgante y negros. Sus orejas no tenían
lóbulos, y las circunvoluciones de las mismas no eran humanas.
Su escroto tenía el aspecto de contener muchos pequeños
testículos. Había visto a aquel ser flotando en las hileras, a
algunas líneas de distancia en el lugar de pesadilla. El ser se
detuvo a algunos pasos de distancia, sonrió, y reveló unos
dientes bastante humanos. Dijo: — Espero que hable usted
inglés. No obstante, puedo hablar con cierta soltura en ruso,
chino mandarín o indostaní. Burton sintió un ligero asombro,
como si un perro o un mono le hubiera hablado. — Habla usted
inglés americano del medio oeste -le replicó-. Y además,
bastante bien. Aunque un tanto rebuscadamente. — Gracias -le
dijo el ser-. Le he seguido porque usted parece ser la única
persona con bastante sentido común como para apartarse de ese
caos. Quizá tenga usted alguna explicación para esta... ¿cómo
la llaman?... resurrección. — No tengo ninguna explicación
de la que usted no disponga ya -dijo Burton-. De hecho, no tengo
ninguna explicación ni siquiera para la existencia de usted,
antes o después de la resurrección. Las gruesas cejas del ser
se agitaron, un gesto que luego Burton iba a averiguar que
indicaba sorpresa o asombro. — ¿No? Es extraño. Habría
jurado que ni uno de los seis millones de habitantes de la Tierra
había dejado de oír o verme en la televisión. —
¿Televisión? Las cejas del ser se agitaron de nuevo. — No
sabe usted lo que es la televisión... Su voz se arrastró, luego
sonrió de nuevo. — ¡Claro está, qué estúpido soy!
¡Debió usted morir antes de que yo llegase a la Tierra! Las
cejas del ser se alzaron, en un equivalente a un fruncimiento de
cejas humano, como averiguaría Burton, y dijo lentamente: —
Veamos. Creo que fue, según su cronología, en el año 2002.
¿Cuándo murió usted? — Debió de ser en 1890-respondió
Burton. El ser le había vuelto a traer la sensación de que todo
aquello no era real. Se pasó la lengua por el interior de la
boca; las muelas de la parte de atrás, que había perdido cuando
la lanza somalí le atravesó las mejillas, habían sido
reemplazadas ahora. Pero aún seguía circuncidado, y los hombres
de la ribera, la mayor parte de los cuales habían estado
gritando en el alemán de Austria, en italiano o en el esloveno
de Trieste, también estaban circuncisos. Y no obstante, en su
tiempo, la mayor parte de los hombres de aquel área no hubieran
estado circuncidados. — Al menos -añadió Burton-, no
recuerdo nada después del 20 de octubre de 1890. — ¡Aah!
-exclamó el ser-. Así que salí de mi planeta nativo
aproximadamente doscientos años antes de que usted muriese. ¿Mi
planeta? Era un satélite de esa estrella a la que ustedes los
terrestres llaman Tau Ceti. Nos pusimos en animación suspendida,
y cuando nuestra nave se acercó a su sol, fuimos descongelados
automáticamente y... Pero usted no debe de saber de lo que estoy
hablando. — No del todo. Las cosas están sucediendo
demasiado deprisa. Me gustaría que me explicase todo esto más
tarde. ¿Cuál es su nombre? — Monat Grrautut. ¿Y el suyo?
— Richard Francis Burton, a su servicio. Se inclinó
ligeramente, y sonrió. A pesar de lo extraño de aquel ser y
algunos aspectos físicos repulsivos, Burton comenzó a sentir un
cierto afecto hacia él. — El fallecido capitán Richard
Francis Burton -añadió-, que hasta hace poco era cónsul de Su
Majestad la Reina en el puerto austrohúngaro de Trieste. —
¿De la reina Isabel? — Viví en el Siglo XIX, no en el XVI.
— Una reina Isabel reinó en la Gran Bretaña en el Siglo XX
-dijo Monat. Se volvió para mirar hacia la orilla del río.
— ¿Por qué están tan temerosos? Todos los seres humanos
que conocí estaban seguros o bien de que no habría vida
después de la muerte, o de que obtendrían un tratamiento
agradable en ella. Burton sonrió y le contestó: — Aquellos
que negaban el más allá están seguros de que se hallan en el
infierno por haberlo negado. Aquellos que sabían que irían al
cielo están asombrados, me imagino, por hallarse desnudos. Mire,
la mayor parte de las ilustraciones de la vida después de la
muerte mostraban que los habitantes del infierno estaban
desnudos, y los del cielo vestidos. Así que si uno resucita con
el culo al aire, es que debe de estar en el infierno. —
Parece usted divertido -comentó Monat. — No estaba tan
divertido hace unos minutos -dijo Burton-. Y estoy temblando.
Realmente temblando. Pero el verle aquí me hace pensar en que
las cosas no son lo que la gente pensó que serían. Pero pocas
veces lo son. Y Dios, si es que va a aparecer, no parece tener
prisa en ello. Creo que debe de haber alguna explicación para
esto, pero que no debe de estar de acuerdo con ninguna de las
conjeturas que se hacían en la Tierra. — Dudo que estemos
en la Tierra -dijo Monat. Señaló hacia arriba con largos y
finos dedos, que llevaban gruesas protecciones de cartílago en
lugar de uñas-. Si mira fijamente allí, protegiéndose los ojos
-dijo- podrá ver otro cuerpo celeste cerca del sol. Y no es la
Luna. Burton hizo pantalla sobre sus ojos con las manos, con el
cilindro de metal sobre el hombro, y miró al punto indicado. Vio
un cuerpo ligeramente brillante que parecía tener un octavo del
tamaño de la luna llena. Cuando bajó las manos, preguntó.
— ¿Una estrella? — Creo que sí -le respondió Monat-.
Me pareció ver otros cuerpos muy débiles por otras partes del
cielo, pero no estoy seguro. Lo sabremos cuando llegue la noche.
— ¿Dónde cree que estamos? — No lo sé. -Monat hizo
un gesto hacia el sol-. Se alza, así que descenderá, y entonces
llegará la noche. Creo que sería mejor prepararse para la
noche. Y para otros acontecimientos. Hace calor, y va en aumento,
pero la noche puede ser fría, y quizá llueva. Deberíamos
construir algún tipo de abrigo. Y también deberíamos pensar en
encontrar comida. Aunque me imagino que este artilugio -señaló
a su cilindro- nos alimentará. — ¿Qué le hace pensar eso?
— He mirado dentro del mío, y contiene platos y tazas, que
ahora están vacíos, pero que obviamente son para ser llenados.
Burton se sintió menos irreal. El ser... el taucetano, parecía
tan pragmático, tan realista, que le servía de anda a la que
Burton podía atar sus sentidos antes de que vagasen de nuevo. Y,
a pesar del repulsivo aspecto del ser, exudaba una amistosidad y
una franqueza que alegraban a Burton. Además, cualquier ser que
viniese de una civilización que podía recorrer muchos billones
de kilómetros de espacio interestelar debía tener muchos
conocimientos y recursos valiosísimos. Otros estaban comenzando
a separarse de la multitud. Un grupo de más o menos diez hombres
y mujeres caminaron lentamente hacia él. Algunos estaban
hablando, pero otros iban en silencio y con los ojos muy
abiertos. No parecían tener una meta definida en mente;
simplemente, vagaban como una nube empujada por el viento. Cuando
llegaron junto a Burton y Monat, dejaron de caminar. Un hombre
que seguía al grupo atrajo especialmente la atención de Burton.
Obviamente, Monat era no humano, pero aquel individuo era
subhumano o prehumano. Tenía una altura de más o menos metro y
medio. Era macizo y con poderosos músculos. Su cabeza se
inclinaba hacia adelante sobre un cuello muy grueso y arqueado.
Su frente era aplastada e inclinada hacia atrás. Su cráneo era
largo y estrecho. Unas enormes protuberancias supraorbitales
ensombrecían unos ojos marrón oscuro. Su nariz era un pegote de
carne con arqueados orificios, y los prominentes huesos de sus
mandíbulas le hacían sobresalir los delgados labios. En otro
tiempo quizá estuvo cubierto por tanto pelo como un mono, pero
ahora, como los demás, estaba completamente desprovisto de él.
Sus enormes manos tenían el aspecto de poder hacer polvo una
piedra. No dejaba de mirar tras él, como si temiese que alguien
le fuera siguiendo. Los seres humanos se apartaban de él cuando
se les aproximaba. Pero entonces otro hombre se acercó al
subhumano y le dijo algo en inglés. Resultaba evidente que no
esperaba ser comprendido, pero que estaba tratando de mostrarse
amistoso. Sin embargo, su voz era muy ronca. El recién llegado
era un musculoso joven de un metro ochenta de alto. Tenía un
rostro bien parecido cuando le daba la cara a Burton, pero
cómicamente desigual de perfil. Sus ojos eran verdes. El
subhumano tuvo un pequeño sobresalto cuando le habló. Atisbó
al sonriente joven bajo los arcos supraciliares. Luego sonrió,
revelando enormes y gruesos dientes, y habló en un lenguaje que
Burton no reconoció. Se señaló a sí mismo, y dijo algo que
sonaba como Kazzintuitruaabemss. Luego, Burton averiguaría que
aquello era su nombre, y que significaba Dientes-Blancos. Los
otros eran cinco hombres y cuatro mujeres. Dos de los hombres se
habían conocido en la vida terrenal, y uno de ellos había
estado casado con una de las mujeres. Todos eran italianos o
eslovenos que habían muerto en Trieste, aparentemente en 1890,
aunque no conocía a ninguno de ellos. — Oiga, usted -dijo
Burton, señalando al hombre que había hablado en inglés-, dé
un paso al frente. ¿Cuál es su nombre? El hombre se le acercó
dubitativo. Le dijo: — Usted es inglés, ¿no? El hombre
hablaba con un acento del medio oeste americano. Burton alzó la
mano y le contestó: — Ajá. Soy Burton. El hombre alzó una
cejas sin cabello y dijo: — ¿Burton? -se inclinó hacia
adelante, y escrutó el rostro de Burton-. Es difícil afirmar...
No puede ser que... Se irguió. — Mi nombre es Peter
Frigate. F-r-i-g-a-t-e. Miró a su alrededor, y entonces dijo con
una voz aún más tensa: — Es difícil hablar
coherentemente. Todo el mundo se halla en un estado de shock,
¿sabe? Yo siento como si fuera a caer hecho pedazos. Pero...
aquí estamos... de nuevo en vida... de nuevo jóvenes... sin
fuegos infernales... al menos aún no. Nací en 1918, morí en
2008. A causa de lo que ese extraterrestre hizo... aunque no lo
acuso por ello... ¿Sabe?, solo estaba defendiéndose. La voz de
Frigate murió en un susurro. Sonrió nerviosamente a Monat.
— ¿Conoce usted a este tal... Monat Grrautut? — No
exactamente -respondió Frigate-. Claro que lo vi bastante en la
televisión, y oí hablar y leí lo suficiente sobre él. Alzó
la mano, como si esperase que se la rechazaran. Monat sonrió y
la estrechó. — Creo que sería una buena idea si nos
agrupásemos -dijo Frigate-. Quizá necesitemos protección.
— ¿Por qué? -preguntó Burton, aunque sabía muy bien el
motivo. — Ya sabe cuán podridos son la mayor parte de los
humanos -le dijo Frigate-. En cuanto la gente se acostumbre a
estar resucitada, comenzará a luchar por las mujeres, la comida
y todo aquello que les guste. Y pienso que deberíamos mostrarnos
amistosos con este neanderthal o lo que sea. Será un buen
compañero en una lucha. Kazz, como le llamaron desde entonces,
parecía desear patéticamente ser aceptado. Pero, al mismo
tiempo, se mostraba receloso de cualquiera que se le acercase
demasiado. Una mujer pasó junto a ellos, murmurando una y otra
vez, en alemán: — ¡Dios mío!, ¿qué he hecho para
ofenderte? Un hombre con ambos puños apretados y alzados a la
altura de sus hombros, estaba gritando en yiddish: — ¡Mi
barba! ¡Mi barba! Otro hombre estaba señalando sus genitales y
diciendo en esloveno: — ¡Me han convertido en judío! ¡En
judío! ¿Creen que...? ¡No, no puede ser! Burton sonrió
salvajemente y dijo: — No se le ocurre que quizá lo hayan
convertido en mahometano, o en aborigen australiano, o en antiguo
egipcio, pues todos ellos practicaban la circuncisión. —
¿Qué es lo que ha dicho? -preguntó Frigate. Burton se lo
tradujo. Frigate se echó a reír. Una mujer pasó
apresuradamente; estaba haciendo un patético esfuerzo por
cubrirse con las manos los senos y su región púbica. Murmuraba:
— ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán? -y desapareció entre
los árboles. Un hombre y una mujer pasaron junto a ellos;
hablaban en italiano tan fuerte como si estuviesen separados por
una ancha carretera: — No podemos estar en el cielo... lo
sé, oh Dios, lo se... ahí están Giuseppe Zomzini, y ya sabes
lo malvado que era... ¡Debería estar ardiendo en el infierno!
Lo sé, lo se... Robó al Tesoro, frecuentaba los prostíbulos,
murió borracho... y no obstante... ¡está aquí!... Lo sé, lo
sé... Otra mujer corría y gritaba en alemán: —
¡Papaíto! ¡Papaíto! ¿Dónde estás? ¡Soy tu querida Hilda!
Un hombre resopló y dijo varias veces, en húngaro: — Soy
tan bueno como cualquiera y mejor que muchos. Que se vayan al
infierno. Una mujer dijo: — He malgastado toda mi vida, toda
mi vida. Lo hice todo por ellos, y ahora... Un hombre,
balanceando el cilindro de metal ante él como si fuera un
incensario, gritaba: — ¡Seguidme a las montañas!
¡Seguidme! ¡Oh buen pueblo, yo sé la verdad! ¡Seguidme!
¡Estaremos a salvo en el seno del Señor! ¡No creáis en esta
ilusión que os rodea, seguidme! ¡Os abriré los ojos! Otros
hablaban incomprensiblemente o estaban en silencio, con los
labios apretados como si temiesen decir lo que había en su
interior. — Pasará algún tiempo antes de que se serenen
-dijo Burton. Notaba que también pasaría mucho tiempo antes de
que él se sintiese tranquilo en aquel mundo. — Quizá nunca
sepan la verdad -dijo Frigate. — ¿Qué quiere decir? —
No conocían la Verdad, con V mayúscula, allá en la Tierra,
así que ¿por qué iban a saberla aquí? ¿Qué es lo que le
hace creer que vayamos a tener una revelación? — No lo sé
-dijo Burton, alzándose de hombros-, pero creo que deberíamos
determinar cómo es lo que nos rodea, y cómo podemos sobrevivir
aquí. La fortuna de un hombre que se sienta se sienta con él.
-Señaló hacia la orilla del río-. ¿Ven esas setas de piedra?
Parecen estar espaciadas a intervalos de un kilómetro y medio.
Me pregunto cuál será su finalidad. — Si hubiera observado
esa de cerca -dijo Monat-, habría visto que su superficie
contiene unas setecientas indentaciones circulares. Tienen justo
el tamaño correcto para que quepa en ellas la base de un
cilindro. De hecho, hay un cilindro en el centro de la superficie
superior. Creo que si examinamos ese cilindro quizá podamos
determinar su finalidad. Sospecho que fue colocado ahí para que
hiciéramos exactamente eso.
CAPITULO V Una mujer se aproximó a ellos. Tenía una estatura
mediana, una forma espléndida y un rostro que habría sido
hermoso de estar enmarcado por cabellos. Sus ojos eran grandes y
oscuros. No hacía intentos de cubrirse con las manos. Burton no
se sentía excitado en lo más mínimo al mirarla o al mirar a
cualquier otra mujer. Estaba demasiado atontado. La mujer hablaba
con voz bien modulada y un acento de Oxford. — Les ruego que
me perdonen, caballeros. No he podido evitar el oírles. Las
suyas son las únicas voces inglesas que he escuchado desde que
me desperté aquí... sea donde sea. Soy inglesa, y estoy
buscando protección. Me coloco a su merced. —
Afortunadamente para usted, madame -le respondió Burton-, se ha
dirigido a los hombres adecuados. Al menos, hablando por mí
mismo, le puedo asegurar que obtendrá toda la protección que
pueda darle. Aunque, si fuera como algunos caballeros ingleses
que he conocido, quizá no le hubiera ido tan bien. A propósito,
este caballero no es inglés. Es un yanki. Parecía extraño el
estar hablando tan formalmente en aquel día tan especial, con
todos los gemidos y el griterío arriba y abajo por el valle, y
con todo el mundo desnudo como cuando nació y tan desprovisto de
pelo como una anguila. La mujer tendió la mano a Burton. —
Soy la señora Hargreaves -dijo. Burton tomó la mano e,
inclinándose, la besó suavemente. Se sentía estúpido pero, al
mismo tiempo, el gesto aumentaba su contacto con la realidad. Si
se podían preservar los formulismos de la sociedad elegante,
quizá también pudieran devolverse las cosas a su «estado
normal». — Soy el fallecido capitán Sir Richard Francis
Burton -dijo, sonriendo suavemente ante lo de fallecido-. Quizá
haya usted oído hablar de mí. Ella apartó la mano, pero luego
la tendió de nuevo. — Si, he oído hablar de usted, Sir
Richard. — ¡No puede ser! -dijo alguien. Burton miró a
Frigate, que era quien había hablado en tono muy bajo. —
¿Y por qué no? -preguntó. — ¡Richard Burton! -dijo
Frigate-. Sí. Me lo dije, pero sin cabello... — ¿Ajá?
-exclamó Burton. — ¡Ajá! -dijo Frigate-. Tal como decía
en los libros! — ¿De qué está usted hablando? Frigate
inhaló profundamente y luego dijo: — Ahora no importa,
señor Burton. Se lo explicaré luego. Simplemente acepte que
estoy muy agitado. Que no estoy en mi estado normal.
Naturalmente, comprenderá eso. Miró fijamente a la señora
Hargreaves, agitó la cabeza y dijo: — ¿Su nombre es Alice?
— ¡Pues sí! -exclamó ella, sonriendo y tornándose
hermosa, con cabello o sin él-. ¿Cómo lo supo? ¿Nos han
presentado? No, creo que no. — ¿Alice Pleasance Liddell
Hargreaves? — Sí. — Tengo que sentarme -dijo el
americano. Caminó bajo el árbol y se sentó, apoyando la
espalda en el tronco. Sus ojos parecían un tanto vidriados.
— Postshock -dijo Burton. Podía esperar un tal
comportamiento errático, y una conversación desvariada, de los
otros, durante algún tiempo. También podía esperar tener él
un cierto comportamiento no racional. Pero lo importante era
conseguir refugio y alimentos, y trazar algún plan para la
defensa común. Burton habló en italiano y esloveno a los otros,
y luego hizo las presentaciones. No protestaron cuando sugirió
que lo siguieran a la orilla del río. — Estoy seguro de que
todos estamos sedientos -dijo-, y deberíamos investigar esa seta
de piedra. Caminaron de regreso a la llanura, tras él. La gente
estaba sentada o caminando sin rumbo. Pasaron junto a una pareja
que discutía en voz muy fuerte y con los rostros enrojecidos.
Aparentemente habían sido marido y mujer, y estaban continuando
una disputa que había durado toda su vida. De repente, el hombre
dio la vuelta y se marchó. Su esposa lo miró incrédula, y
luego corrió tras él. El la empujó tan violentamente que la
hizo caer sobre la hierba. Rápidamente se perdió entre la
multitud, pero la mujer correteó de un lado a otro, gritando su
nombre y amenazándole con armar un escándalo si no salía de
donde estaba oculto. Burton pensó brevemente en su propia
esposa, Isabel. No la había visto en aquella multitud, aunque
esto no quería decir que no estuviese entre ella. Estaría
buscándole. No se detendría hasta encontrarlo. Se abrió camino
entre la multitud hasta la orilla del río, y luego se arrodilló
y tomó agua con las manos. Era fresca, clara y refrescante. Su
estómago parecía estar absolutamente vacío. Después de haber
satisfecho su sed, sintió hambre. — Las aguas del Río de
la Vida -dijo Burton-. El Estígea. El Lethe. No, el Lethe no. Lo
recuerdo todo de mi existencia terrenal. — Yo desearía
poder olvidar la mía -dijo Frigate. Alice Hargreaves estaba
arrodillada junto al borde, tomando agua con una mano, mientras
se apoyaba con el otro brazo. Su figura era realmente
encantadora, pensó Burton. Se preguntó si sería rubia cuando
le creciese el cabello, si es que le crecía. Quizá, quien fuera
que los hubiese colocado allí, deseaba que todos fueran calvos,
por siempre, por alguna razón propia. Subieron a la parte alta
de la estructura en forma de seta más cercana. El granito era de
grano muy denso, gris y muy moteado de rojo. En su superficie
plana había setecientas indentaciones, formando cincuenta
círculos concéntricos. La depresión del centro contenía un
cilindro metálico. Un hombrecillo de tez oscura, con una gran
nariz y barbilla recesiva, estaba examinando el cilindro. Cuando
se aproximaron, alzó la vista y sonrió. — Este no quiere
abrirse -dijo en alemán-. Quizá lo haga luego. Estoy seguro de
que está aquí como ejemplo de lo que tenemos que hacer con
nuestros recipientes. Se presentó como Lev Ruach, y cambió a un
inglés con mucho acento cuando Burton, Frigate y Hargreaves le
dieron sus nombres. — Yo era un ateo -dijo, pareciendo
hablar para sí mismo más que para ellos-. Ahora, no sé.
¿Saben? Este lugar es un gran shock para un ateo, como también
lo es para esos creyentes devotos que se habían imaginado una
vida después de la muerte bastante diferente de ésta. Bueno,
pues estaba equivocado. No será la primera vez. -Se echó a
reír, y le dijo a Monat-: Le reconocí en seguida. Es buena cosa
para usted que resucitase en un grupo compuesto principalmente
por gente que murió en el siglo XIX. De lo contrario, le
habrían linchado. — ¿Cómo es eso? -preguntó Burton.
— Exterminó la Tierra -dijo Frigate-. Al menos, creo que lo
hizo. — El barredor -dijo dolido Monat- estaba ajustado para
matar únicamente a una parte de los seres humanos, y no hubiera
exterminado a toda la humanidad. Hubiera cesado de actuar
después de que un número determinado... desgraciadamente, un
gran número, hubiera perdido sus vidas. Créanme, amigos, no
quise hacerlo. No saben qué agonía representó tomar la
decisión de apretar el botón. Pero tenía que proteger a mi
gente. Ustedes me obligaron. — Todo comenzó cuando Monat
estaba en un programa cara al público -explicó Frigate-. Dijo
una frase desafortunada. Dijo que sus científicos tenían el
conocimiento y la habilidad para evitar que la gente se hiciera
vieja. Teóricamente, usando las técnicas taucetanas, un hombre
podía vivir siempre. Pero este conocimiento no se usaba en su
planeta; estaba prohibido. El entrevistador le preguntó si las
técnicas podían ser aplicadas a los terrestres. Monat le
replicó que no había razón alguna para que no fuese así. Pero
el rejuvenecimiento le estaba vedado a su propia especie por una
buena razón, y eso se aplicaba también a los terrestres. Para
entonces, el censor del gobierno se dio cuenta de lo que estaba
sucediendo y cortó el sonido, pero ya era muy tarde. —
Después -intervino Lev Ruach-, el gobierno informó que Monat
había entendido mal la pregunta, que su conocimiento del inglés
le había llevado a hacer una afirmación errónea. Pero ya era
demasiado tarde. Las gentes del mundo pidieron que Monat revelase
el secreto de la juventud eterna. — Que no poseía -dijo
Monat-. Ni uno solo de los componentes de nuestra expedición
tenía ese conocimiento. De hecho, muy poca gente. Pensaron que
mentía. Hubo un motín, y una gran multitud avasalló a los
centinelas que rodeaban nuestra nave, penetrando violentamente en
ella. Vi como mis amigos eran hechos pedazos cuando trataban de
razonar con la muchedumbre. ¡Razonar! »Pero cuando hice lo que
hice, no fue por venganza, sino por un motivo muy diferente.
Sabía que cuando estuviésemos muertos, o aunque no nos matasen,
el gobierno restauraría el orden. Y eso dejaría a la nave en su
poder. No pasaría mucho tiempo antes de que los científicos de
la Tierra supiesen cómo duplicarla. Inevitablemente, los
terrestres lanzarían una flota invasora contra nuestro mundo.
Así que para asegurarme de que la Tierra quedara retrasada
muchos siglos, quizá millares de años, sabiendo que tenía que
hacer una cosa horrible para salvar a mi propio mundo, envié la
señal al barredor que estaba en órbita. No lo hubiera hecho si
me hubiera sido posible llegar hasta el botón de destrucción
para hacer estallar la nave. Pero no podía llegar a la sala de
control. Así que apreté el botón de activación del barredor.
Poco después, las masas volaron la puerta del compartimiento en
que me había refugiado. No recuerdo nada después de eso. —
Yo estaba en un hospital de la Samoa del Oeste, muriendo de
cáncer y preguntándome si me enterrarían junto a Robert Louis
Stevenson -dijo Frigate-. Pensaba que no había muchas
posibilidades de ello. No obstante, yo había traducido la
Ilíada y la Odisea al samoano... Entonces, llegó la noticia. La
gente estaba cayendo muerta por todo el mundo. El sendero de la
fatalidad explicaba las cosas: el satélite taucetano estaba
irradiando algo que hacía que los seres humanos cayesen muertos.
Lo último que oí fue que los Estados Unidos, la Gran Bretaña,
Rusia, China, Francia e Israel estaban lanzando cohetes para
interceptarlo y destruirlo. Y el barredor estaba en una órbita
que lo llevaría sobre Samoa en unas pocas horas. La excitación
debió ser demasiado para mí en mi debilitada condición. Quedé
inconsciente. Es todo lo que recuerdo. — Los interceptores
fracasaron -dijo Ruach-. El barredor los hizo saltar antes de que
pudieran aproximarse. Burton pensó que tenía mucho que aprender
acerca del mundo después de 1890, pero aquel no era el momento
en que hablar de ello. — Sugiero que subamos a las colinas
-dijo-. Podríamos enterarnos de qué tipo de vegetación crece
allí, y si nos puede ser útil. Además, veremos si hay sílex
con el que podamos construir armas. Este tipo del paleolítico
debe estar familiarizado con el trabajo de la piedra. Puede
mostrarnos cómo hacerlo. Atravesaron un par de kilómetros de
llanura, y subieron a las colinas. Por el camino, varias otras
personas se unieron a su grupo. Una de ellas era una niña de
unos siete años de edad, con ojos azul oscuro y un bello rostro.
Miró patéticamente a Burton, que le preguntó en doce idiomas
si estaba cerca alguno de sus padres o parientes. Ella le
replicó en un lenguaje que ninguno de ellos conocía. Los
lingüistas probaron con cada uno de los idiomas que conocían,
con la mayor parte de los europeos y muchos de los africanos o
asiáticos: hebreo, indostaní, árabe, un dialecto bereber,
rumano, turco, persa, latín, griego, pushtu. Frigate, que
también sabía un poco de galés y gaélico, habló con ella.
Los ojos de la niña se agrandaron, y luego frunció el ceño.
Las palabras parecían tener una cierta familiaridad o
similaridad con las de su idioma, pero no eran lo bastante
cercanas como para ser inteligibles. — Por lo que sabemos
-dijo Frigate-, podría ser una antigua gala. No deja de usar la
palabra Gwenafra. ¿Será ése su nombre? — Le enseñaremos
inglés -dijo Burton-, y la llamaremos Gwenafra. Tomó a la niña
en sus brazos, y comenzó a caminar con ella. Estalló en llanto,
pero no hizo ningún esfuerzo por liberarse. El llanto debía ser
una liberación de lo que tenía que haber sido una tensión casi
insoportable, y también la expresión de la alegría de
encontrar un protector. Burton inclinó su cuello para colocar su
rostro contra el cuerpo de ella. No quería que los otros vieran
las lágrimas de sus ojos. Donde la llanura se encontraba con las
colinas, como si hubiera sido trazada una línea, cesaba la
hierba corta y comenzaba la áspera, gruesa hierba parecida a
esparto, que les llegaba hasta la cintura. Allí también
crecían muy juntos los pinos, los abetos, las encinas, los
gigantes nudosos con hojas rojas y verdes, y el bambú. El bambú
tenía muchas variedades, que iban desde los tallos delgados de
pocos centímetros de alto hasta plantas de más de quince metros
de altura. Muchos de los árboles estaban cubiertos por
enredaderas que tenían grandes flores verdes, rojas, amarillas y
azules. — El bambú es un buen material para hacer astas de
lanza -dijo Burton-, cañerías con que llevar agua, recipientes,
para construir casas, muebles, botes, e incluso carbón vegetal
con que hacer pólvora. Y los tallos jóvenes de algunos bambúes
pueden ser buenos para comer. Pero necesitamos piedras con que
cortar y dar forma a la madera. Subieron sobre las colinas, cuya
altura se incrementaba a medida que se acercaban a la montaña.
Después de haber caminado unos tres kilómetros a vuelo de
pájaro y doce a pasos de tortuga, se vieron detenidos por una
montaña. Se alzaba con una ladera casi vertical de alguna roca
ígnea negro azulada sobre la que crecían enormes manchas de
liquen azul verdoso. No había forma alguna de determinar su
altitud pero Burton creyó no equivocarse al estimar que medía
al menos seis mil metros. Presentaba un frente sólido tan lejos
como podían ver valle arriba y valle abajo. — ¿Se han dado
cuenta de la total ausencia de vida animal? -preguntó Frigate-.
No hay ni un insecto. Burton lanzó una exclamación. Caminó
hasta un montón de rocas rotas, y tomó un trozo de piedra
verdosa del tamaño de un puño. — Calcedonia -dijo-. Si hay
bastante, podremos hacer cuchillos, puntas de flecha, azadones,
hachas. Y con ellos construir casas, botes y muchas otras cosas.
— Las armas y las herramientas tienen que atarse a
empuñaduras de madera -observó Frigate-. ¿Qué usamos como
material de atado? — Quizá piel humana -contestó Burton.
Los otros parecieron alucinados. Burton lanzó una extraña risa
gorjeante, incongruente en un hombre de aspecto tan masculino.
— Si nos vemos obligados a matar en autodefensa, o somos lo
bastante afortunados como para tropezarnos con algún cadáver
que algún asesino haya sido tan amable de dejar para nosotros
-dijo-, seríamos estúpidos si no usáramos lo que
necesitásemos. No obstante, si alguno de ustedes se siente lo
bastante autosacrificado como para ofrecer su propia epidermis
para el bien del grupo, que dé un paso al frente. Pensaremos en
él en nuestros testamentos. — Seguramente debe estar
bromeando -dijo Alice Hargreaves-. No puedo decir que me agrade
demasiado esta forma de hablar. — Quédese con él, y oirá
cosas mucho peores -dijo Frigate, pero no explicó lo que quería
decir.
CAPITULO VI Burton examinó la roca a lo largo de la base de
la montaña. La piedra negro azulada y muy granulada de la
montaña propiamente dicha era algún tipo de basalto, pero
había trozos de calcedonia desparramados por la superficie del
suelo o que se proyectaban de la base de la montaña. Parecía
como si hubieran caído de alguna proyección de arriba, así que
era posible que la montaña no fuera una sólida masa de basalto.
Utilizando un trozo de calcedonia que tenía un borde afilado,
raspó un poco el liquen. La piedra que había debajo parecía
ser una dolomita verdosa. Aparentemente, los trozos de calcedonia
habían venido de la dolomita, aunque no había evidencia alguna
de descomposición o fractura en la veta. El liquen podía ser
Parmelia saxitilis, que también crecía en los huesos viejos,
incluyendo los cráneos, y que, por consiguiente, según la
Doctrina de las Firmas, era una cura para la epilepsia y podía
usarse para obtener pomada curativa para las heridas. Escuchando
golpear piedras, regresó al grupo. Todos estaban rodeando al
subhumano y al estadounidense, que estaban en cuclillas, espalda
contra espalda, trabajando la calcedonia. Ambos habían logrado
unas burdas hachas de mano. Mientras los otros miraban,
produjeron seis más. Luego, cada uno tomó un gran nódulo de
calcedonia y lo partió en dos con una piedra usada como
martillo. Utilizando una mitad del nódulo, comenzaron a obtener
largas y delgadas esquirlas de la capa exterior de la otra.
Hicieron girar el nódulo y lo golpearon hasta que cada uno tuvo
alrededor de una docena de hojas. Continuaron trabajando, uno un
tipo de hombre que había vivido un centenar de millares de años
o más antes de Jesucristo, el otro el refinado final de la
evolución humana, un producto de la más alta civilización,
tecnológicamente hablando, de la Tierra, y, aún más, uno de
los últimos hombres de ella, si es que se podía creer en sus
palabras. De pronto, Frigate aulló, se irguió de un brinco, y
dio saltitos acariciándose el pulgar izquierdo. Uno de sus
golpes había fallado su objetivo. Kazz sonrió, mostrando
enormes dientes parecidos a lápidas.
También se puso en pie, y caminó sobre la hierba con su
curioso andar. Regresó unos minutos más tarde con seis bambúes
con extremos aguzados y varios otros con extremos romos. Se
sentó y trabajó uno de los bambúes hasta que hubo hendido el
extremo e insertado una punta triangular de piedra en la
hendidura. Luego, la ató con algunas hierbas largas. Al cabo de
media hora, el grupo estaba armado con hachas de mano, hachas con
mango de bambú, dagas y lanzas con puntas de madera y puntas de
piedra. Para entonces, la mano de Frígate ya no le dolía tanto,
y la sangre había dejado de fluir. Burton le preguntó cómo era
que parecía tan versado en los trabajos en piedra. — Era un
antropólogo aficionado -le contestó-. Mucha gente, es decir,
mucha hablando relativamente, aprendió cómo hacer herramientas
y armas de piedra por afición. Algunos de nosotros llegamos a
ser lo bastante buenos en ello, aunque no creo que ningún hombre
moderno llegase a ser tan hábil y rápido como un especialista
neolítico. ¿Sabe?, esa gente se pasaba la vida haciéndolo... Y
también resulta que sé mucho sobre trabajos en bambú, así que
puedo ser de algún valor para ustedes. Comenzaron a caminar de
regreso al río. Se detuvieron un momento en la cima de una alta
colina. El sol estaba casi directamente encima. Podían ver a
muchos kilómetros a lo largo del río, y también al otro lado
del mismo. Aunque estaban demasiado lejos para divisar con
claridad cualquiera de las figuras del otro lado del río, de una
anchura de un kilómetro y medio, podían ver las estructuras en
forma de seta que había allí. En el otro lado, el terreno era
igual que el de donde se hallaban: una llanura de un par de
kilómetros, luego quizá cuatro o cinco kilómetros de colinas
cubiertas de árboles. Más allá, la ladera vertical de una
inescalable montaña negra y verdeazulada. Al norte y al sur, el
valle corría recto durante unos quince kilómetros, luego se
curvaba, y el río se perdía de vista. — El sol debe de
salir tarde y se debe de poner pronto -dijo Burton-. Bueno,
tendremos que aprovechar al máximo las horas de luz. En aquel
momento, todo el mundo saltó, y muchos gritaron. Una llama azul
se alzó de la parte superior de cada estructura de piedra,
llegó al menos a una altura de seis metros, y luego
desapareció. Unos segundos más tarde, el sonido de un trueno
lejano llegó hasta ellos.
El bum golpeó la montaña tras ellos, y produjo ecos. Burton
alzó a la niña en brazos y comenzó a trotar colina abajo.
Aunque mantenía un buen paso, se vieron obligados a caminar de
vez en cuando, para recuperar el aliento. No obstante, Burton se
sentía maravillosamente. Habían pasado muchos años desde que
le fuera posible utilizar sus músculos con tal perfección, de
forma que no deseaba dejar de disfrutar las sensaciones. Apenas
si podía creer que, sólo hacía poco, su pie derecho hubiese
estado hinchado por la gota, y su corazón hubiera palpitado
locamente si subía unos pocos escalones. Llegaron a la llanura,
y continuaron trotando, pues pudieron ver que había mucha
excitación alrededor de una de las estructuras. Burton maldijo a
los que estaban en su camino y los empujó a un lado. Recibió
malas miradas, pero nadie trató de devolverle los empujones. De
pronto, se encontró en el espacio libre de alrededor de la base
y vio lo que les atraía. También lo olió. Frigate, tras él,
exclamó: — ¡Oh, Dios mío! -y trató de vomitar con su
estómago vacío. Burton había visto demasiado en su vida para
sentirse afectado con facilidad por las visiones desagradables.
Además, podía distanciarse de la realidad cuando las cosas se
tornaban demasiado repugnantes o dolorosas. A veces hacía este
movimiento, este salirse a un lado de las cosas tal como eran,
con un esfuerzo de la voluntad. Pero habitualmente sucedía
automáticamente. En este caso, el distanciamiento se produjo de
una forma automática. El cadáver yacía de costado y medio
oculto bajo el borde de la parte superior de la seta. Su piel
había ardido totalmente, y sus músculos desnudos estaban
chamuscados. La nariz y las orejas, los dedos de las manos y los
pies, y los genitales, habían ardido totalmente, o eran tan solo
muñones sin forma. Cerca de él, de rodillas, había una mujer
murmurando una oración en italiano. Tenía enormes ojos negros
que hubieran sido hermosos de no estar enrojecidos e hinchados
por las lágrimas. Tenía una figura magnífica que hubiera
llamado toda su atención bajo distintas circunstancias. —
¿Qué sucedió? -preguntó él. La mujer dejó de rezar y lo
miró. Se puso en pie y susurró: — El padre Giuseppe estaba
apoyado contra la roca; dijo que tenía hambre. Dijo que no veía
que tuviese mucho sentido el ser devuelto a la vida sólo para
morir de hambre. Yo le contesté que no podíamos morir, ¿no era
así? Habíamos sido resucitados de entre los muertos, y nuestras
necesidades serían provistas. El me contestó que quizá
estuviéramos en el infierno, y que permaneceríamos desnudos y
hambrientos para siempre. Le dije que no blasfemase, que de todas
las gentes él debía ser el último en blasfemar. Pero él me
contestó que no era eso lo que le había estado contando durante
cuarenta años a la gente, y entonces... y entonces...
Burton esperó unos segundos, y luego preguntó: — ¿Y
entonces? — El padre Giuseppe dijo que al menos no había el
fuego del infierno, pero que eso sería mejor que morirse de
hambre durante toda la eternidad. Y entonces surgieron las llamas
y lo envolvieron, y hubo un sonido como el estallido de una
bomba, y entonces estuvo muerto, abrasado. Fue horrible,
horrible. Burton se movió hacia el norte del cadáver para dejar
el viento tras él, pero aún así el hedor era mareante. Pero no
era el olor lo que más le molestaba, sino la propia idea de la
muerte. Sólo había pasado la mitad del primer día de la
resurrección, y un hombre ya estaba muerto. ¿Quería eso decir
que los resucitados eran tan vulnerables a la muerte como en su
vida terrenal? Y si así era, ¿qué sentido tenía aquello?
Frigate había dejado de intentar vomitar con un estómago
vacío. Pálido y tembloroso, se puso en pie y se aproximó a
Burton. Le daba la espalda al muerto. — ¿No sería mejor
que nos deshiciésemos de eso? -dijo, señalando con su pulgar
por encima del hombro. — Supongo que sí -respondió
fríamente Burton-. No obstante, es una pena que la piel esté
estropeada. Le sonrió al estadounidense. Frigate aún pareció
más asqueado. — Vamos -dijo Burton-, cójalo por los pies,
yo lo tomaré por el otro extremo. Lo tiraremos al río. —
¿Al río? -preguntó Frigate. — Ajá. A menos que desee
llevarlo a las colinas y cavarle un agujero allí. — No
puedo -dijo Frigate, y se apartó. Burton lo miró disgustado, y
luego hizo una señal al subhumano. Kazz gruñó y se adelantó
hacia el cadáver con aquel paso tan peculiar que parecía que
caminase sobre los lados de sus pies. Se inclinó y, antes de que
Burton pudiera tomar los ennegrecidos muñones de los pies, Kazz
hubo levantado el cadáver sobre su cabeza, caminado unos pasos
hacia el borde del río, y lanzado el muerto al agua. Se hundió
inmediatamente, y fue arrastrado por la corriente a lo largo de
la costa. Kazz decidió que esto no era suficiente, vadeó tras
él hundiéndose hasta la cintura, y lo tomó, sumergiéndose
durante un minuto. Evidentemente estaba empujando el cadáver
hacia la parte más profunda. Alice Hargreaves lo había
contemplado horrorizada. Entonces exclamó: — ¡Pero esa es
el agua que vamos a beber! — El río parece lo bastante
grande como para purificarse a sí mismo -le dijo Burton-. De
cualquier forma, tenemos otras cosas de las que preocuparnos
antes que en los procedimientos adecuados de higiene. Burton se
volvió cuando Monat le tocó el hombro y le dijo: — ¡Mire
eso! -el agua estaba hirviendo hacia donde debería hallarse el
cadáver. Repentinamente, un lomo plateado con aletas blancas
surgió a la superficie. — Parece como si su preocupación
acerca de que el agua se contaminase sea en vano -le dijo Burton
a Alice Hargreaves-. El río tiene peces carnívoros. Me
pregunto... me pregunto si será seguro nadar en él.
Elecciones de Presidente. Por Seat Allday
En Chile ya se efectuo la primera votacion entre tres candidatos a la
presidencia de la nacion , que gobernara por 4 años. Como era por un cierto
porcentaje, o se debia votar de nuevo, es que se votara de nuevo manana domingo
15 de enero 2006.
Yo no soy vidente, pero imagino que saldra victoriosa Michele Bachelet, que es
la abanderada el partido gobernante desde 1990.
Esa es la primera causa, creo yo, por la cual saldra victoriosa. La segunda
causa, es que los chilenos en general tienen ojeriza a los que han sido los
patrones en el pasado. No les gustan los ricachones. Ahora se dice que es porque
esos tales apoyaron al General Pinochet en su dictadura, pero eso viene de mucho
antes. Al decir esto del General, se justifican, ya que hubieron represiones
sangrientas en ese periodo. Pero, no es la razon de peso.
Es que no se tragan a los con dinero. No digo que todo el que milita en esos
partidos opuestos a la Concertacion sean millonarios, pero si que los
representan.
De yapa, o por añadidura, Michele es mujer . Sera la primera vez que una mujer
gobierne Chile, pais machista desde antiguo, pero muy cambiado ,ya que antes las
mujeres trabajaban en labores menores, pero ahora estan en todos los ambitos del
gobierno, en el comercio y la industria, y en las Fuerzas Armadas, como iguales
a los hombres. Tanto es asi, que se ven mas mujeres trabajando que hombres ! No
que seamos flojos, sino que para ellas conseguir trabajo es mas facil. Las
prefieren de cajeras, en los Supermercados, en las grandes tiendas, en Bancos,
en fin, para ellas es mas facil conseguirse el trabajo diario.
Pantallas de plasma. Por Kilgore Trout
Fui ayer a ver pantallas de computador, y me halle con la sorpresa de que no es
simplemente ver en plano, sino que no tienen ninguna fluctuacion , como los
televisores a color y las pantallas corrientes de PC. No se mueven. Parece un
cartel o poster, quieto. Mas nitido. Mejor. Asi las cosas, creo que no vale la
pena comprar pantallas antiguas , pues los ojos pagan la cuenta. Eso si, valen
$100.000, pero si consideramos que al comenzar a llegar a Chile, costaban
$700.000, la cosa no tiene por donde ser mala.
Labels: magazine

